El predicador se contuvo. A su modo no se precipitó escandalosamente al verlos salir, con sus pieles blancas y suaves tras ese chapuzón forzado en el que ella pereció. Sí que hizo su típica mueca. Probablemente, gracias a ello sostuvo su furiosa mirada.
El olor de carne quemada inundó el aire. Muchos infieles. A otros les hendieron grapas en la espalda, obligándoles a rezar entre tanto, tambaleándose. Si hincaban las rodillas lo pasarían todavía mucho peor.
Aparte estaban los que quizás nunca más despertarían.
El predicador, no obstante, sonreía gracias a su propia vanidad. Si cualquier Dios le viera no sabría qué pensar. La historia que había creado, sin duda que le convertía en alguien mucho peor que un jodido agente inmobiliario, aunque había alguien más.
Una que sacudió la cabeza con una expresión seria. De rostro arrugado, peor que el cuero viejo de un sofá. Una que no solo contemplaba el paisaje y esa exigibilidad. La misma estaba pensando cómo reprocharle a su exnovio, quien se afanaba en rescatar el cuerpo de su hermana, temerario y suicida. Francamente, que lo mirase por encima del hombro, con lo que le esperaba al tipo ya era todo un elogio. Y eso que lo miraba -sonreír en el dolor- con toda la inocencia que podía reunir a sus diecinueve años, dado que toda mujer abandonada soñaba con un hombre capaz de hacer esas cosas, aunque ya era tarde como para sentir pequeñas punzadas de deseo por entre sus muslos.
A la apariencia de pobres harapientos pronto añadirían vómitos y líquidos nauseabundos.
A ese padre, el predicador, también le iba la vida en ello. Los golpes de su bastón contra las piedras ya empezaban a acompañar a sus pasos, ese, que de niño midió la vida a base de atardeceres; el mismo a quien su madre le frotaba como si la suciedad no le fuese a salir nunca hasta que la mató, animal, por su propio placer, dejándola con la cabeza gacha, en el suelo, sin ninguna furia y sin que pudiera apretar de más las mandíbulas. A él le gustaba contar esas cosas cuando se presentaba ante un extraño, y lo hacía con la fuerza de la voz, quejumbrosa, reflejando su vida escabrosa, profunda y ese deseo y el paso del tiempo, tanto como su vejez. Siempre, vestido con seda tejida y el pelo tal que recién cepillado.
Su hija, la que consideraba suya (siempre envidiosa de la rubia e impenitente sonriente), con los colores del mar en verano sí sabría reemplazarlo; siempre lo consideró como a un héroe.
La era del enfrentamiento había terminado. Estaban solo ellos. Y los infieles… muchos de los cuales, desnudos, culpaban a la colección de Harry Potter, para sorpresa de los negociadores de las fuerzas y cuerpos de seguridad que se les iban acercando, rodeándolos y acechándolos, sin ni poder fiarse de nadie. Después de diez horas, cualquiera se atrevía a decir nada. Ese bastón ya no era algo nuevo. Lo del camión fue bestial. ¡Putos magos locos!

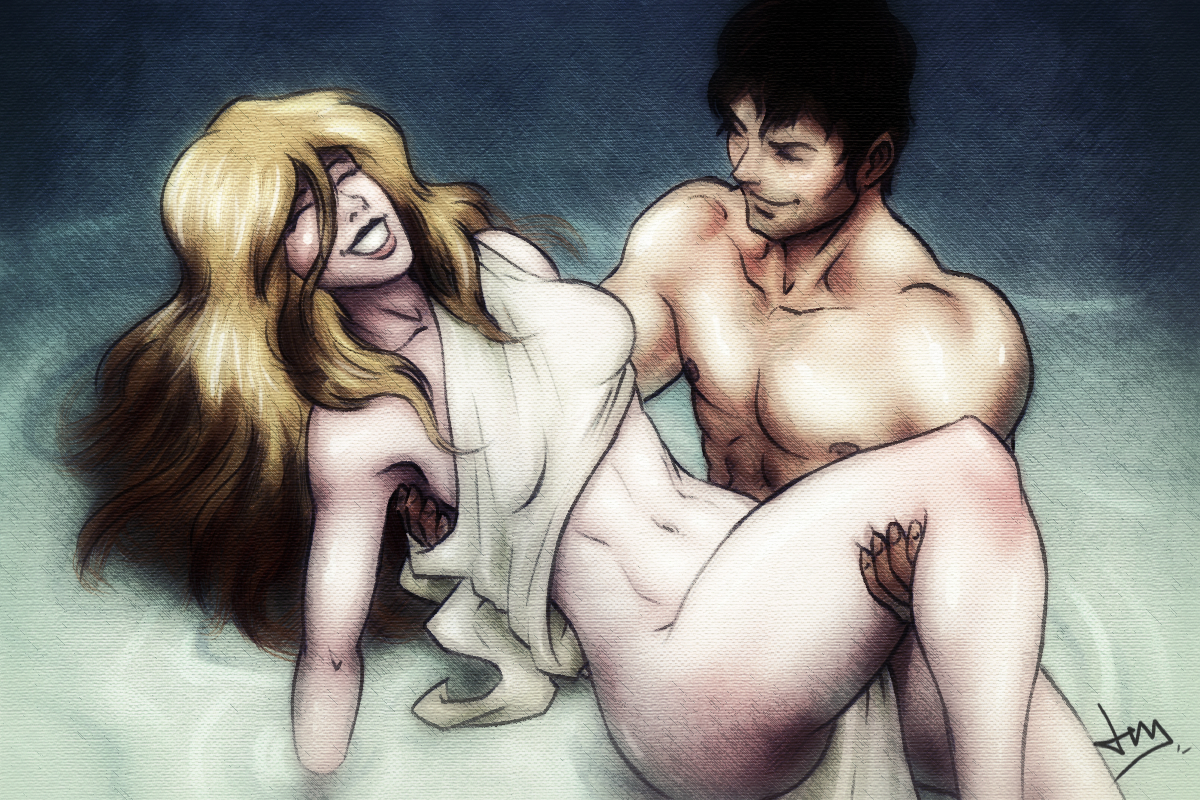
Escribir un comentario