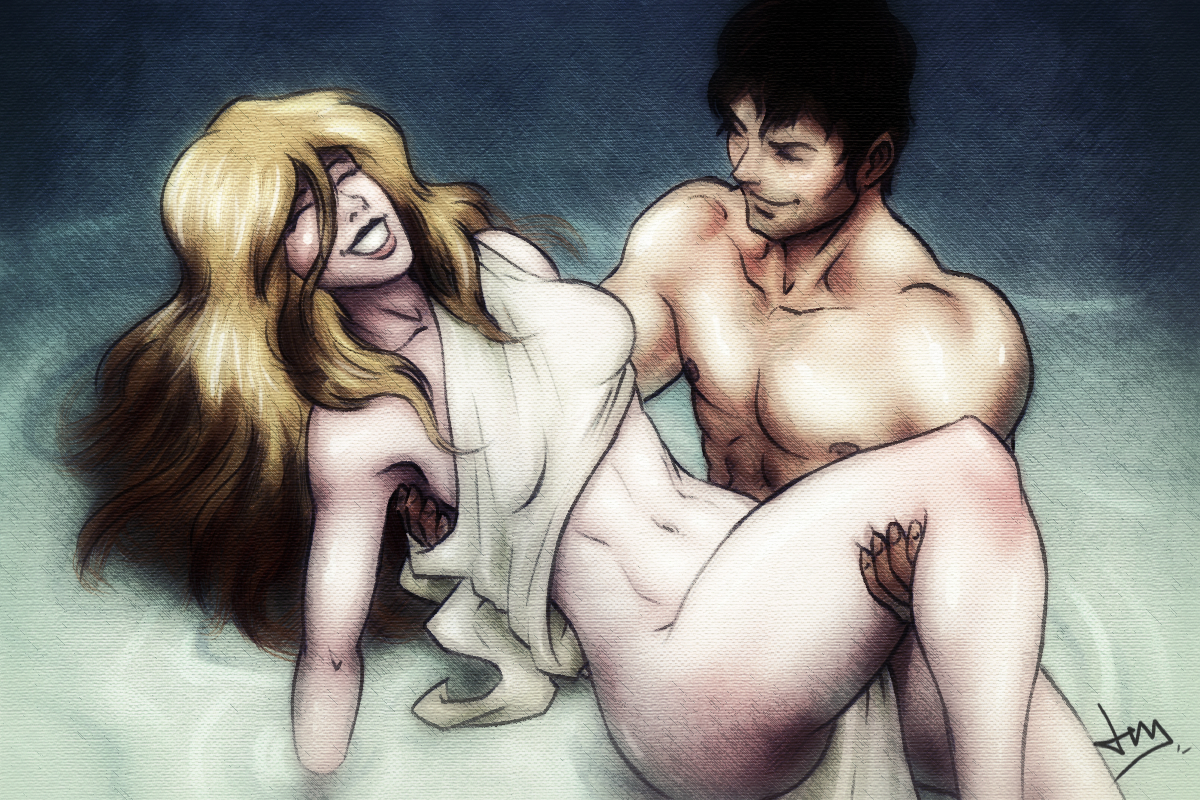noviembre 2021
El sexo de las embarazadas
No hacía tanto que se había marchado Don Lázaro, notario por las mañanas y aprendiz de sacristán por las tardes noches cuando no le faltaba el aliento o había otros menesteres tal que ver a su sobrina, quien dormía regularmente con él, por decirlo de algún modo, en el arcoíris de sus deseos insaciables. Llevaba carteras de trabajo y asuntos sociales. Era de los pocos de la zona que sostenía que no se podía gobernar un país como una empresa, menos aún, la base militar en la que estaban. Manuela era así, de las de probar a vivir en su baja nobleza. Vivir era un detalle que a menudo olvidaban otras personas, no ella y su silla de ruedas. Los años que estuvo viviendo fuera de esa villa de los corrales, tal y como ella misma la conocía desde bien chica, no fueron mejores que los que le quedaban por vivir. Y ni el uno ni la otra tenían un discurso revanchista, simplemente, vivían.
Comienzo de la novela El sexo de las embarazadas (en curso)
Una historia radicada en la base naval estadounidense de Rota
PEBELTOR (Unión de dos mundos)
Nuevos pecados, de la edad moderna
La fotógrafa se había puesto un apellido estadounidense, y no sabía si el registro civil lo aceptaría para cuando fueran a inscribir a su hija. Aunque ya no tenía que ir a ningún registro para eso, haciéndolo directamente desde el mismo hospital donde daría a luz.
Ella misma se hacía sesiones de fotos relatando esa suerte del crecer, fruto de la crudeza romántica y su naturalismo profundamente observador.
También se había hecho fotos en el patio de abajo, o en un almacén de neumáticos, con y sin vestimentas eclécticas.
Hacer el esfuerzo de vestirse para ir a un restaurante era algo positivo, que ya le iba costando más. Frecuentaba alguna que otra coctelería, donde quedaba para preparar las sesiones, unas más explosivas que otras. Tomaba vermú rojo o bourbon con unas gotas de angostura, dependiendo de si debía ser más conservadora o pejiguera.
El treinta por ciento de sus ingresos provenían de las sesiones privadas; lo otro entre bodas y paisajismo. Toda esa feminidad tenía también una semblanza a base de nombres y palabras, historias que recopilaba para esa su nueva vida.
Lo de ser heredera del restaurante de su padre nunca lo quiso, la timidez y el reparo le fueron quitando lugar hasta que un primo suyo lo ocupó del todo. Jamás le gustó lo de poner la copa o servir un plato ni la psicología de la sala y la conversación con el cliente en toda esa desnudez de los demás. Se hizo mayor sin apenas conocer el local, ni a su padre. No hacía tanto se había enterado que la base de la cocina que practicaban era francesa, cuando ella creía que era alemana.
Pero la foto del mismo en la que le dio por leer sí que se la quedó. Un día de esos, raros, con una revolica que hacía volar todo por los aires y, a la par, con la cotidianeidad hecha magia, como su comida y esa parquedad expresiva encomiable.
Una singularidad que lo convirtió en uno de los mejores cuentistas, muy propio de ese rico mundo interior, reflejo de sus ilusiones o sus miedos, sencillo y mordaz. Lo seguía viendo allá donde mirase, fuera o dentro del restaurante… en el patio, en su casa. Como fuera varón no se lo perdonaría jamás.
De buenos y malos, y los infieles
El predicador se contuvo. A su modo no se precipitó escandalosamente al verlos salir, con sus pieles blancas y suaves tras ese chapuzón forzado en el que ella pereció. Sí que hizo su típica mueca. Probablemente, gracias a ello sostuvo su furiosa mirada.
El olor de carne quemada inundó el aire. Muchos infieles. A otros les hendieron grapas en la espalda, obligándoles a rezar entre tanto, tambaleándose. Si hincaban las rodillas lo pasarían todavía mucho peor.
Aparte estaban los que quizás nunca más despertarían.
El predicador, no obstante, sonreía gracias a su propia vanidad. Si cualquier Dios le viera no sabría qué pensar. La historia que había creado, sin duda que le convertía en alguien mucho peor que un jodido agente inmobiliario, aunque había alguien más.
Una que sacudió la cabeza con una expresión seria. De rostro arrugado, peor que el cuero viejo de un sofá. Una que no solo contemplaba el paisaje y esa exigibilidad. La misma estaba pensando cómo reprocharle a su exnovio, quien se afanaba en rescatar el cuerpo de su hermana, temerario y suicida. Francamente, que lo mirase por encima del hombro, con lo que le esperaba al tipo ya era todo un elogio. Y eso que lo miraba -sonreír en el dolor- con toda la inocencia que podía reunir a sus diecinueve años, dado que toda mujer abandonada soñaba con un hombre capaz de hacer esas cosas, aunque ya era tarde como para sentir pequeñas punzadas de deseo por entre sus muslos.
A la apariencia de pobres harapientos pronto añadirían vómitos y líquidos nauseabundos.
A ese padre, el predicador, también le iba la vida en ello. Los golpes de su bastón contra las piedras ya empezaban a acompañar a sus pasos, ese, que de niño midió la vida a base de atardeceres; el mismo a quien su madre le frotaba como si la suciedad no le fuese a salir nunca hasta que la mató, animal, por su propio placer, dejándola con la cabeza gacha, en el suelo, sin ninguna furia y sin que pudiera apretar de más las mandíbulas. A él le gustaba contar esas cosas cuando se presentaba ante un extraño, y lo hacía con la fuerza de la voz, quejumbrosa, reflejando su vida escabrosa, profunda y ese deseo y el paso del tiempo, tanto como su vejez. Siempre, vestido con seda tejida y el pelo tal que recién cepillado.
Su hija, la que consideraba suya (siempre envidiosa de la rubia e impenitente sonriente), con los colores del mar en verano sí sabría reemplazarlo; siempre lo consideró como a un héroe.
La era del enfrentamiento había terminado. Estaban solo ellos. Y los infieles… muchos de los cuales, desnudos, culpaban a la colección de Harry Potter, para sorpresa de los negociadores de las fuerzas y cuerpos de seguridad que se les iban acercando, rodeándolos y acechándolos, sin ni poder fiarse de nadie. Después de diez horas, cualquiera se atrevía a decir nada. Ese bastón ya no era algo nuevo. Lo del camión fue bestial. ¡Putos magos locos!
Una mirada idiota: noviembre
No era un mes más. Era un mes moribundo, de esos que llegaban sin que nadie los esperase. Y no fallaba, todos los años se sucedía. En realidad, noviembre no dejaba de ser quien era. Ni era malvado ni desagradecido, solo que reunía semanas en las que la fantasía y la solidez se aplanaban dejándose vencer por una espiritualidad vaga y poco soñadora, como del tercer mundo.
Y eso que había cólera y vergüenza en todos esos días, si bien, hacia las tardes tocaba un punzante remordimiento, con vanidad y hasta con ruido, que podían a la mentira y a la honradez. Una expresión muda lo invadía todo, de dolor espantado, de dolor sufrido.
Un mes para coser botones y hacer embozos cuales lícitos placeres. Un mes de burda naturaleza. De aprensión, de miedo, de repentes y de belleza. Sí, belleza también, que los columpios ya empezaban a sufrir los furores de la intemperie, y hasta esa lluvia pertinaz y machacona, de frío o resignación que había que digerir con un perfume de piedad, sobre todo en esos bancos que no eran de caucho, o de plásticos, y sí de madera barnizada, resquebrajándose cuando se les movía, empujando a todos esos teatros de día y de noche, niños y niñas, que vencían por sí solos a todos los meses y leyes de simetrías con arrullos capaces de crecerse ante las parsimonias de los sonidos del viento y las vetustas compañías de los mayores.
De no ser por la frialdad del mundo necio, ese mes de noviembre se llamaría diciembre. Octubre no, no le pegaba; diciembre sí. Podía ser el hermano mayor de diciembre, y hasta tener que andar en sus días de puntillas ¡o mejor!, procurar volar. Así no sonaría a ese mes de los que meter en el fondo de un baúl, donde la ropa de más abrigo cuando ya no tocaba, por ejemplo. Noviembre como tal no tenía verde, por no tener, no tenía ni ira, semanas donde amanecer juntos el día y la noche. Para el cura de una parroquia podría estar bien, y ni eso.
Nadie osaría a murmurar por los balcones en tal mes, apiñados, codeándose, pisándose, estrujándose. Noviembre no tenía afán. Pero todos los chiquillos de la escuela se sabían que de cuando en cuando tocaba. Y ese año podía ser. El cielo se estaba poniendo como de nácar, y la fuerza de la abnegación sublime había conculcado a todas las nubes y a todas las estrellas, espejos y devotos. Lo mismo iba a ser verdad que las flores lucirían azules, menos ruines, asomándose a ese falso rumor de la expectación en general. Por lo menos la profesora había hecho su parte. En ese lugar, niños y mayores, perros y gatos, todos estaban como sombras lucientes.
Cualquier otro mes no dejaría de ser una mirada idiota a las piedras de la calle, no así en noviembre.